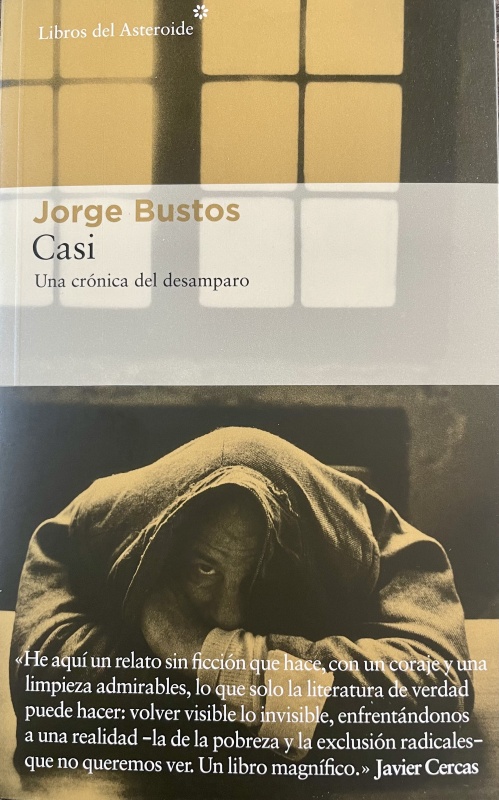Genio sin máscaras.
Es cierto que no contaba Valle-Inclán con una biografía a la altura de su leyenda, precisamente porque su leyenda excesiva deformaba los contornos rigurosamente fácticos de su vida. La culpa de esta carencia hay que atribuírsela al modelo subjetivo y militante que instituyeron sus primeros biógrafos, de Melchor Fernández Almagro a Ramón Gómez de la Serna, apasionados partidarios del artista y sus máscaras más que del hombre y sus hechos que recogieron sin mucho escrúpulo el más celebrado anecdotario valleinclanesco, tan romántico como dudoso.
Ahora bien, el primer culpable de este desdén por el rigor fue el propio don Ramón, quizá el genio literario más indiscutible de la primera mitad del siglo XX español, quien ejerciendo de tal se entregaba a la mixtificación incontinente y, con aquel ceceo magnético, diseminaba retazos fantasiosos de autobiografía por entrevistas y tertulias en las que reinaba sin discusión. “Cuando está don Ramón en el café, él habla y los demás escuchamos”, consignó un testigo de aquellos años en que el magisterio literario se impartía en los cafés. Valle, a la manera de los dandis de raza, se preocupó de vivir en artista, empezando por la calculada excentricidad de su aspecto, que tan popular lo hizo entre el pueblo de Madrid. Cuando nos acercamos al 80° aniversario de su muerte, el investigador Manuel Alberca ofrece el resultado de una tarea hercúlea: despojar de máscaras al creador del esperpento para fijar el relato contrastado de su paso por el mundo, desde su nacimiento en el seno de una señorial familia gallega en 1866 hasta su amargo fin en los albores del fatídico 1936.
Este colosal trabajo ha merecido el Premio Comillas, pero en nuestra modesta opinión no creemos que este libro, con ser grueso, agote la figura de Valle-Inclán. Tampoco lo ha pretendido, y lo justo es juzgar las obras por el grado de aproximación a su propósito declarado, que en este caso se ha limitado a documentar una vida, soslayando el juicio sobre su obra y aun la influencia recíproca de la una en la otra. En la presentación se disculpa Alberca de antemano por incurrir en eventuales interpretaciones más allá de la constancia de los hechos: pues bien, a este lector le hubiera gustado que el autor interpretase más, mucho más. La biografía de Alberca avanza sobre la pauta obsesiva del dato fidedigno y olvida quizá que un escritor está en su creación tanto o más que en sus amores, infortunios, desafíos políticos o quiebras financieras. Agradecemos las exhaustivas relaciones de liquidaciones editoriales, porque revelan un tren de vida acomodado que desmiente la fama de bohemio con que Valle gustaba de adornarse; pero echamos de menos una indagación más audaz en el proceso psicológico de su maduración artística. Por ejemplo, cómo el primer exponente de la prosa modernista termina alumbrando preceptivas tan insólitas como las de Luces de bohemia o Tirano Banderas. Quizá sea posible hallar un virtuoso término medio (el Belmonte de Nogales, vaya) entre el método vibrante pero novelero de un Stefan Zweig y este contemporáneo prurito de sabueso del dato, que sacrifica toda amena teatralización o conjetura pertinente en el altar de la historiografía científica, si vale el oxímoron. La prosa funcional, correcta, tampoco concede mayores expansiones.
Dicho lo menos bueno, digamos ya que la obra de Alberca acumula méritos ingentes. Quedará por ejemplo como la aclaración definitiva de la paradoja ideológica valleinclanesca: cómo una literatura tan vanguardista pudo ser hecha por alguien que abrigó toda su vida un pensamiento ultramontano, orgullosamente reaccionario. De tal forma que sus admiradores literarios se empeñaban en disculpar su carlismo como una extravagancia estética más de don Ramón, en tanto que los tradicionalistas más ortodoxos desconfiaban de su compromiso con la Causa a la vista de la propensión escatológica que denotan sus obras. Y sin embargo los hechos son tozudos e infinitos los testimonios que certifican una inclinación natural al tradicionalismo, la fe inquebrantable en la raza de los pueblos como medida de su destino, la añoranza del señorío de raíz feudal y el convencimiento de sus virtudes sociales, el odio insuperable al gregarismo y la mesocracia o la admiración por la figura del caudillo providencial, incluido Mussolini. El aristocratismo estructural de Valle sirve no solo para cimentar su credo esteticista, que le enfrentó con empresarios de teatro deseosos de códigos más comerciales, sino también para decodificar muchas de sus contradicciones políticas: carlista a fuer de español pero aliadófilo a fuer de católico; defensor del régimen mexicano frente a los terratenientes españoles por pura venalidad (el gobierno revolucionario le pagó su gira americana); partidario de las dictaduras pero crítico con Miguel Primo de Rivera; monárquico de siempre pero comprometido en 1931 con la República como antialfonsino notorio.
Leer más…